Los coloraos
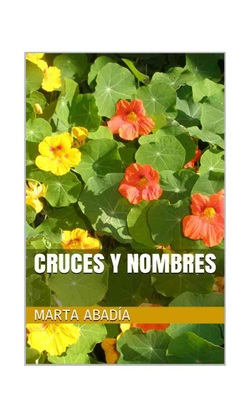
Me encuentro de repente pensando en cosas que mi jefe llamaría marginales. Esos temas de la vida que, a veces, nos invaden el alma e, incontenibles, monopolizan nuestra atención en los momentos menos oportunos.
En la ONG donde trabajo, estamos, sin quererlo, pendientes de la inspección del ministerio, que nos ha obligado a hacer un fichero de donantes. Es un trabajo tedioso, con mil requisitos prácticos, que me tiene muy nerviosa y todo el día con el jefe encima, vigilando lo que hago.
En medio de la tensión, sin que medie aviso previo, me llama Tomás para decirme que va a dejarme, que no sabe por qué estamos juntos, que está cansado y que hemos terminado. Al oírlo, me pongo a llorar.
Llorar para una mujer de mi edad y condición –ya he pasado la jubilación y trabajo aquí porque quiero, por no volver al pueblo– llorar, para mí, digo, es un trago raro que los demás contemplan con horror. Es como si, porque una mujer mayor llorase, se fuese a hundir el sentido de los derechos humanos, por los que trabajamos aquí. O más aún, como si fuese a hundirse el aburrido fichero que el inspector no tardará en escudriñar. En fin, en ese disgusto vital andaba, aún sin haber podido contener los sollozos, cuando vuelve a sonar el teléfono.
¡No es momento de que hablemos de esto!, casi chillo entre lágrimas a Tomás. Pero no es su voz la que viene a colocarme en la realidad de mi mundo, sino una voz de mujer, con inequívoco acento de mi pueblo, que, quizá asustada por mi grito, casi susurra: ¿Puedo hablar con Sesa?
Sesa. O sea, yo.
Sólo a mi padre, un tal Moisés, se le pudo ocurrir llamarme Moisesa. No sé cómo el cura se lo permitió.
Mis neuronas no pueden engancharme a la existencia. Aquí y ahora todo es confusión. ¿Quién querrá hablarme?, ¿por qué sabe mi nombre?, ¿cómo me ha encontrado?
Vine a Madrid como enfermera en 1940 y aquí me quedé. Por así decirlo, llevo toda la vida fuera de Cuacos. He vivido dos matrimonios –sin hijos, por suerte–, dos divorcios, tres hospitales, un montón de jefes difíciles, miles de desastres y muertes de pacientes, una relación de iguales –así la llamamos– con Tomás, la jubilación con su zarandeo, la salvación de encontrar esta ONG donde me acogieron con mi necesidad de dar y darme, el consuelo de mis compañeros, la inseguridad del nuevo jefe y la presión de los ficheros, para no añadir que no sé por qué me los encargarían a mí, teniendo perfil de enfermera, y no a cualquier otra persona, por ejemplo a Susana, que toda la vida fue secretaria. Pero es lo que hay.
Volviendo a la voz del auricular, me quedo en blanco.
Hablar con Sesa, insiste. Verdaderamente, no tengo ánimo para hablar con nadie. Está usted llamando a Madrid, esto es una ONG, respondo dándole largas. Sí, una ONG, eso me han dicho, responde la voz, algo más estimulada. Y de pronto me siento pillada: ¿Sesa? ¿No eres tú Sesa?, pregunta. Ahí caigo. Es Jovita, mi amiga de Cuacos, mi compañera de tantas cosas, mi abandonada amiga a quien prometí mantener al día de todo lo que hiciera en la vida. Y han pasado cien mil años. Y es ella, y no yo, que prometí seguir siempre en contacto, ella quien me ha localizado y quiere verme.
Recojo pues a Jovita en la Estación Sur y llevamos su equipaje a mi casa, el apartamento que ya no comparto con Tomás, donde ella va a instalarse un par de días para retomar, asegura, el contacto y la amistad. Me resulta increíble comprobar, nada más verla, que, de las dos, ella es la auténtica, la vital, la que ha conservado –y me rasca el alma aceptarlo– intacta la promesa de fidelidad que hice yo, no ella.
Conocer Madrid, estar contigo, me explica, ahora que las dos estamos jubiladas, volver a encontrarnos, y sonríe.
Como descanso del tedio de los ficheros y consuelo del abandono de Tomás, la verdad, Jovita no puede ser más oportuna.
Nada más vernos, retomamos la risa de la juventud; es como si no hubiesen pasado años y años, como si hubiese sido ayer cuando nos despedimos en aquel abrazo inacabable, como si un hilo irrompible hubiese atado nuestras vivencias de Cuacos para traerlas y desatarlas aquí, en Madrid, al cabo de tanto tiempo.
¿Tienes algún plan?, quiero saber. Lo tiene. Guardo una ilusión, me responde con ojos soñadores y risueños. Y es, sencillamente, cruzar por el aire de Madrid en la cabina del teleférico rojo que lleva del Paseo de Rosales al corazón de la Casa de Campo. Un viaje de turismo tonto, me ha parecido siempre, resulta ser la ilusión de vivir de Jovita. Así pues, nos encaminamos a ese teleférico en el que nunca he subido.
El impacto es infinito. Es un atardecer de naranja y oro, con nubes que empiezan a pincelar el azul del otoño madrileño con una poesía y un olor que no sabía, tras tantos años, que esta ciudad podía tener.
¿Qué te cuentas, Sesa?, musita. Y rompo a llorar; y es, quizá, por la blandura del atardecer, o será por el asunto de Tomás, que aún me agrieta, o por la presión de ese maldito fichero que no logro situar. O por todo ello. Y también, cómo no, por la ineludible presencia de la amistad de Jovita, viva y veraz, frente a la mía, impregnada de la soberbia que la capital me ha legado.
Ella, tal vez por no tocar el asunto de mi llanto, entra sin preámbulos en el relato de cosas del pueblo. Me habla de todo, de las primas, de mis hermanos, de la gente que no he vuelto a ver. Y resulta, ahora, en mi distancia abismal e incierta, que lo que ella me relata, así, contemplando el cielo infinito, el hermoso cuadro de un Madrid de parque y agua que se ve desde la cabina, resulta que el relato de Jovita, abriéndose a mí en su más hondo sentir –y no mi llanto inexplicable– es lo que de verdad cuenta. ¿Te acuerdas, indaga, te acuerdas del Albert?
El Albert tenía unos ocho años, empieza, cuando apareció por La Vera, con su padre y con su madre. Eso sería por 1934, unos años antes de la guerra. Parecía entonces que una guerra así en España era imposible, jamás podría suceder. Pero luego vino de repente y se instaló en las casas, y en cada familia había un enemigo; y lo que parecía interminable era ese miedo y ese ruido de disparos a cualquier hora y ese saber que, por el monte, algunos caían y nadie sabía por qué ni cómo ni cuándo. A ver, el cómo sí lo sabíamos, que cuando los niños íbamos a por leña al campo, por ejemplo, podíamos encontrar un saco con restos de sangre o tres manos y un pie esparcidos por allí cerca. O, como pasó una noche de esas terribles, amanecía el día con tres muertos junto a la tapia del cementerio y no se podían cavar las fosas, porque el cura decía que eran rojos y en Suelo Sagrado no podían ser enterrados.
En Cuacos, pasó de todo. Lo mismo hubo amigos que taparon denuncias, que enemigos ocultos que denunciaron a otros, como en la Inquisición, a las escondidas, de esa manera que nunca se sabía quién te había denunciado ni de qué.
Con todos esos horrores, claro, es natural, todos nos olvidamos del Albert. Pero ese chico era un angelito rubio y cándido, que nos había comido el corazón al pueblo entero.
Sus padres, la verdad, eran otra cosa, más estirados, como más sabihondos. Claro, alemanotes coloraos, de los del sur, regordetes y cerveceros, decían, y eso que, como aquí se lleva más el vino de pitarra, se aficionaron a echarse buenos tragos al gaznate con la bota, sobre todo cuando los vecinos invitaban a morcilla patatera o a unas migas, fuera o no época de matanza.
El Albert, mientras sus padres bebían y, sobre todo después, mientras dormían la mona agarrados de la mano, sentados en la calle, que parecían españoles en sus costumbres al cabo de medio mes, el chico, digo, el Albert, con sus ocho años, más espabilado que un ratón de campo, se escapaba para arriba, para el Monasterio, y se bañaba en la alberca del Emperador que, entonces, estaba llena de ranas y maleza. Nadaba como un pez ese muchachino. A riesgo de agarrarse unas palúdicas, que allí había por entonces el mosquito y muchos chicos se ponían con las fiebres. Pero él no. Él andaba más sano que un botijo.
El chiquillo nadaba desnudo, se secaba saltando entre las amapolas que daba gloria de verlo, y volvía a casa a cenar, más o menos cuando sus padres regresaban de la borrachera. Hala, decían –y parecían gente de aquí–, a cenar, arrapiezo, que viene a por ti la Chancalaera. Así decían. Como mascando las palabras y riendo, eh, pero igualito que se les dice aquí a los chiquillos para asustarlos. La Chancalaera es, en moza, como el Entiznau, el Gruñu, el Coco, el Sacatripas, el Hombre del Saco o el Tío Camuñas. Eso los que no decían: venga espabila, que viene La Serrana, en referencia a la mujer perdida que anda como fantasma entre Garganta y Cuacos, ya conoces la leyenda. Esa que mataba a sus amantes y se bebía luego el vino en sus calaveras. Por eso, el chiquillo, el Albert, más gracioso que tres, respondía: No, no, La Serrana viene a por vosotros. Y todo el pueblo se reía con él, qué ratón más suelto ese muchacho. Y los padres igual, partidos en dos de la risa con su chico.
Pues, como sabemos, llegó la guerra con sus horrores, y pasó. Y no volvimos a escuchar hablar del Albert ni de sus padres. Al fin, por todas partes empezamos a salir del hambre que nos preparó Franco, y luego mucha gente del pueblo emigró para Francia, Bélgica o Alemania, o, como tú, a Madrid, y el pueblo, como todos los de La Vera, se vació, y se volvió a llenar cuando llegó la democracia.
Era el 1 de junio de 1983 cuando me topo con el padre del Albert, todo colorao, como era él, arrugado, cómo no, por el paso de todos esos años y tan mal pasados, cerca de noventa tendría ya, o le eché yo, no se sabe, con el vino, pero inconfundible: era él.
No me conoció. Tú verás. Yo era una chiquilla cuando se fue y, además, él nunca supo mi nombre.
Quién eres, preguntó.
Hablaba español ya de otra manera, como menos mascado, con menos vino, sabes, más pasado de años, qué sé yo.
Soy la Jovita. La que era novia del Albert, me atreví a asegurar. La que nadaba en la alberca con ese pez, me reía.
La novia, susurró, de mi Albert. Ah. Pero ha pasado tanto tiempo, tú está diferente, usted ya no niña.
No claro. Sesenta años he cumplido esta primavera, ya ve usted. Como para ser niña, le respondí. Y, con el valor que eché adelante para responder eso, me atreví también a preguntar: ¿y el Albert? ya tendrá cincuenta y siete, ¿no? Lo menos, calculé rápido. Porque siempre supe que yo tenía once cuando él tenía ocho y nadábamos como ranas en la alberca del Emperador. Que ya no está igual, eh, que han restaurado todo por aquí, y el Monasterio está pero que muy bonito y atrae a turistas del mundo y más allá.
Y lo que ocurrió entonces fue que el viejo se echó a llorar todo estremecido.
Mientras las lágrimas le mojaban la pechera, me contó que justo ese día, 1 de junio, de 1983 por más señas, inauguraban el Cementerio Militar Alemán de Cuacos, y que su hijo estaba entre los I.M., que quiere decir, los que no han encontrado sus cuerpos en ninguna parte, pero saben que han muerto en misión militar en España. Ahí caí yo en la cuenta que el pueblo estaba llenito de alemanes con su guachi guachi, porque la mayoría, de español, nada. Y supe que la madre del Albert, tan colorada cuando joven, había muerto de pena cuando el chico desapareció. Y que el Albert, con sólo diecinueve años, había caído en misión patria –dijo el viejo, y pareció que esas palabras le consolaran de su pena– en mayo de 1945, justo unos días antes de que acabara la guerra, la maldita guerra esa, que sacó tantos millones de muertos que nadie los puede contar.
Las lágrimas que ruedan ahora por mi cara no son ya por Tomás o por las nimiedades de acá. Jovita y yo, volcadas en la pena del devenir, con la mirada escarbando en el rojo imbatible del atardecer madrileño, lloramos por los muertos de ayer, por Albert y sus padres, los Coloraos, por nuestra amistad truncada, por la gente de allá y la de todas partes, por el sinsentido, por ese átomo febril del universo que une y separa a los seres humanos. Y, así, descabalgando de las nubes pintadas, nos dirigimos en silencio a casa, regresando, conscientes, al origen de las cosas.
Compra "Cruces y nombres" en Amazon
En la ONG donde trabajo, estamos, sin quererlo, pendientes de la inspección del ministerio, que nos ha obligado a hacer un fichero de donantes. Es un trabajo tedioso, con mil requisitos prácticos, que me tiene muy nerviosa y todo el día con el jefe encima, vigilando lo que hago.
En medio de la tensión, sin que medie aviso previo, me llama Tomás para decirme que va a dejarme, que no sabe por qué estamos juntos, que está cansado y que hemos terminado. Al oírlo, me pongo a llorar.
Llorar para una mujer de mi edad y condición –ya he pasado la jubilación y trabajo aquí porque quiero, por no volver al pueblo– llorar, para mí, digo, es un trago raro que los demás contemplan con horror. Es como si, porque una mujer mayor llorase, se fuese a hundir el sentido de los derechos humanos, por los que trabajamos aquí. O más aún, como si fuese a hundirse el aburrido fichero que el inspector no tardará en escudriñar. En fin, en ese disgusto vital andaba, aún sin haber podido contener los sollozos, cuando vuelve a sonar el teléfono.
¡No es momento de que hablemos de esto!, casi chillo entre lágrimas a Tomás. Pero no es su voz la que viene a colocarme en la realidad de mi mundo, sino una voz de mujer, con inequívoco acento de mi pueblo, que, quizá asustada por mi grito, casi susurra: ¿Puedo hablar con Sesa?
Sesa. O sea, yo.
Sólo a mi padre, un tal Moisés, se le pudo ocurrir llamarme Moisesa. No sé cómo el cura se lo permitió.
Mis neuronas no pueden engancharme a la existencia. Aquí y ahora todo es confusión. ¿Quién querrá hablarme?, ¿por qué sabe mi nombre?, ¿cómo me ha encontrado?
Vine a Madrid como enfermera en 1940 y aquí me quedé. Por así decirlo, llevo toda la vida fuera de Cuacos. He vivido dos matrimonios –sin hijos, por suerte–, dos divorcios, tres hospitales, un montón de jefes difíciles, miles de desastres y muertes de pacientes, una relación de iguales –así la llamamos– con Tomás, la jubilación con su zarandeo, la salvación de encontrar esta ONG donde me acogieron con mi necesidad de dar y darme, el consuelo de mis compañeros, la inseguridad del nuevo jefe y la presión de los ficheros, para no añadir que no sé por qué me los encargarían a mí, teniendo perfil de enfermera, y no a cualquier otra persona, por ejemplo a Susana, que toda la vida fue secretaria. Pero es lo que hay.
Volviendo a la voz del auricular, me quedo en blanco.
Hablar con Sesa, insiste. Verdaderamente, no tengo ánimo para hablar con nadie. Está usted llamando a Madrid, esto es una ONG, respondo dándole largas. Sí, una ONG, eso me han dicho, responde la voz, algo más estimulada. Y de pronto me siento pillada: ¿Sesa? ¿No eres tú Sesa?, pregunta. Ahí caigo. Es Jovita, mi amiga de Cuacos, mi compañera de tantas cosas, mi abandonada amiga a quien prometí mantener al día de todo lo que hiciera en la vida. Y han pasado cien mil años. Y es ella, y no yo, que prometí seguir siempre en contacto, ella quien me ha localizado y quiere verme.
Recojo pues a Jovita en la Estación Sur y llevamos su equipaje a mi casa, el apartamento que ya no comparto con Tomás, donde ella va a instalarse un par de días para retomar, asegura, el contacto y la amistad. Me resulta increíble comprobar, nada más verla, que, de las dos, ella es la auténtica, la vital, la que ha conservado –y me rasca el alma aceptarlo– intacta la promesa de fidelidad que hice yo, no ella.
Conocer Madrid, estar contigo, me explica, ahora que las dos estamos jubiladas, volver a encontrarnos, y sonríe.
Como descanso del tedio de los ficheros y consuelo del abandono de Tomás, la verdad, Jovita no puede ser más oportuna.
Nada más vernos, retomamos la risa de la juventud; es como si no hubiesen pasado años y años, como si hubiese sido ayer cuando nos despedimos en aquel abrazo inacabable, como si un hilo irrompible hubiese atado nuestras vivencias de Cuacos para traerlas y desatarlas aquí, en Madrid, al cabo de tanto tiempo.
¿Tienes algún plan?, quiero saber. Lo tiene. Guardo una ilusión, me responde con ojos soñadores y risueños. Y es, sencillamente, cruzar por el aire de Madrid en la cabina del teleférico rojo que lleva del Paseo de Rosales al corazón de la Casa de Campo. Un viaje de turismo tonto, me ha parecido siempre, resulta ser la ilusión de vivir de Jovita. Así pues, nos encaminamos a ese teleférico en el que nunca he subido.
El impacto es infinito. Es un atardecer de naranja y oro, con nubes que empiezan a pincelar el azul del otoño madrileño con una poesía y un olor que no sabía, tras tantos años, que esta ciudad podía tener.
¿Qué te cuentas, Sesa?, musita. Y rompo a llorar; y es, quizá, por la blandura del atardecer, o será por el asunto de Tomás, que aún me agrieta, o por la presión de ese maldito fichero que no logro situar. O por todo ello. Y también, cómo no, por la ineludible presencia de la amistad de Jovita, viva y veraz, frente a la mía, impregnada de la soberbia que la capital me ha legado.
Ella, tal vez por no tocar el asunto de mi llanto, entra sin preámbulos en el relato de cosas del pueblo. Me habla de todo, de las primas, de mis hermanos, de la gente que no he vuelto a ver. Y resulta, ahora, en mi distancia abismal e incierta, que lo que ella me relata, así, contemplando el cielo infinito, el hermoso cuadro de un Madrid de parque y agua que se ve desde la cabina, resulta que el relato de Jovita, abriéndose a mí en su más hondo sentir –y no mi llanto inexplicable– es lo que de verdad cuenta. ¿Te acuerdas, indaga, te acuerdas del Albert?
El Albert tenía unos ocho años, empieza, cuando apareció por La Vera, con su padre y con su madre. Eso sería por 1934, unos años antes de la guerra. Parecía entonces que una guerra así en España era imposible, jamás podría suceder. Pero luego vino de repente y se instaló en las casas, y en cada familia había un enemigo; y lo que parecía interminable era ese miedo y ese ruido de disparos a cualquier hora y ese saber que, por el monte, algunos caían y nadie sabía por qué ni cómo ni cuándo. A ver, el cómo sí lo sabíamos, que cuando los niños íbamos a por leña al campo, por ejemplo, podíamos encontrar un saco con restos de sangre o tres manos y un pie esparcidos por allí cerca. O, como pasó una noche de esas terribles, amanecía el día con tres muertos junto a la tapia del cementerio y no se podían cavar las fosas, porque el cura decía que eran rojos y en Suelo Sagrado no podían ser enterrados.
En Cuacos, pasó de todo. Lo mismo hubo amigos que taparon denuncias, que enemigos ocultos que denunciaron a otros, como en la Inquisición, a las escondidas, de esa manera que nunca se sabía quién te había denunciado ni de qué.
Con todos esos horrores, claro, es natural, todos nos olvidamos del Albert. Pero ese chico era un angelito rubio y cándido, que nos había comido el corazón al pueblo entero.
Sus padres, la verdad, eran otra cosa, más estirados, como más sabihondos. Claro, alemanotes coloraos, de los del sur, regordetes y cerveceros, decían, y eso que, como aquí se lleva más el vino de pitarra, se aficionaron a echarse buenos tragos al gaznate con la bota, sobre todo cuando los vecinos invitaban a morcilla patatera o a unas migas, fuera o no época de matanza.
El Albert, mientras sus padres bebían y, sobre todo después, mientras dormían la mona agarrados de la mano, sentados en la calle, que parecían españoles en sus costumbres al cabo de medio mes, el chico, digo, el Albert, con sus ocho años, más espabilado que un ratón de campo, se escapaba para arriba, para el Monasterio, y se bañaba en la alberca del Emperador que, entonces, estaba llena de ranas y maleza. Nadaba como un pez ese muchachino. A riesgo de agarrarse unas palúdicas, que allí había por entonces el mosquito y muchos chicos se ponían con las fiebres. Pero él no. Él andaba más sano que un botijo.
El chiquillo nadaba desnudo, se secaba saltando entre las amapolas que daba gloria de verlo, y volvía a casa a cenar, más o menos cuando sus padres regresaban de la borrachera. Hala, decían –y parecían gente de aquí–, a cenar, arrapiezo, que viene a por ti la Chancalaera. Así decían. Como mascando las palabras y riendo, eh, pero igualito que se les dice aquí a los chiquillos para asustarlos. La Chancalaera es, en moza, como el Entiznau, el Gruñu, el Coco, el Sacatripas, el Hombre del Saco o el Tío Camuñas. Eso los que no decían: venga espabila, que viene La Serrana, en referencia a la mujer perdida que anda como fantasma entre Garganta y Cuacos, ya conoces la leyenda. Esa que mataba a sus amantes y se bebía luego el vino en sus calaveras. Por eso, el chiquillo, el Albert, más gracioso que tres, respondía: No, no, La Serrana viene a por vosotros. Y todo el pueblo se reía con él, qué ratón más suelto ese muchacho. Y los padres igual, partidos en dos de la risa con su chico.
Pues, como sabemos, llegó la guerra con sus horrores, y pasó. Y no volvimos a escuchar hablar del Albert ni de sus padres. Al fin, por todas partes empezamos a salir del hambre que nos preparó Franco, y luego mucha gente del pueblo emigró para Francia, Bélgica o Alemania, o, como tú, a Madrid, y el pueblo, como todos los de La Vera, se vació, y se volvió a llenar cuando llegó la democracia.
Era el 1 de junio de 1983 cuando me topo con el padre del Albert, todo colorao, como era él, arrugado, cómo no, por el paso de todos esos años y tan mal pasados, cerca de noventa tendría ya, o le eché yo, no se sabe, con el vino, pero inconfundible: era él.
No me conoció. Tú verás. Yo era una chiquilla cuando se fue y, además, él nunca supo mi nombre.
Quién eres, preguntó.
Hablaba español ya de otra manera, como menos mascado, con menos vino, sabes, más pasado de años, qué sé yo.
Soy la Jovita. La que era novia del Albert, me atreví a asegurar. La que nadaba en la alberca con ese pez, me reía.
La novia, susurró, de mi Albert. Ah. Pero ha pasado tanto tiempo, tú está diferente, usted ya no niña.
No claro. Sesenta años he cumplido esta primavera, ya ve usted. Como para ser niña, le respondí. Y, con el valor que eché adelante para responder eso, me atreví también a preguntar: ¿y el Albert? ya tendrá cincuenta y siete, ¿no? Lo menos, calculé rápido. Porque siempre supe que yo tenía once cuando él tenía ocho y nadábamos como ranas en la alberca del Emperador. Que ya no está igual, eh, que han restaurado todo por aquí, y el Monasterio está pero que muy bonito y atrae a turistas del mundo y más allá.
Y lo que ocurrió entonces fue que el viejo se echó a llorar todo estremecido.
Mientras las lágrimas le mojaban la pechera, me contó que justo ese día, 1 de junio, de 1983 por más señas, inauguraban el Cementerio Militar Alemán de Cuacos, y que su hijo estaba entre los I.M., que quiere decir, los que no han encontrado sus cuerpos en ninguna parte, pero saben que han muerto en misión militar en España. Ahí caí yo en la cuenta que el pueblo estaba llenito de alemanes con su guachi guachi, porque la mayoría, de español, nada. Y supe que la madre del Albert, tan colorada cuando joven, había muerto de pena cuando el chico desapareció. Y que el Albert, con sólo diecinueve años, había caído en misión patria –dijo el viejo, y pareció que esas palabras le consolaran de su pena– en mayo de 1945, justo unos días antes de que acabara la guerra, la maldita guerra esa, que sacó tantos millones de muertos que nadie los puede contar.
Las lágrimas que ruedan ahora por mi cara no son ya por Tomás o por las nimiedades de acá. Jovita y yo, volcadas en la pena del devenir, con la mirada escarbando en el rojo imbatible del atardecer madrileño, lloramos por los muertos de ayer, por Albert y sus padres, los Coloraos, por nuestra amistad truncada, por la gente de allá y la de todas partes, por el sinsentido, por ese átomo febril del universo que une y separa a los seres humanos. Y, así, descabalgando de las nubes pintadas, nos dirigimos en silencio a casa, regresando, conscientes, al origen de las cosas.
Compra "Cruces y nombres" en Amazon

